EL PRIMER CUARTO DE SIGLO XIX EN ESPAÑA
Derrota en Trafalgar, invasión francesa, Guerra de la Independencia, ayuda anglo-portuguesa, restitución monárquica, Trienio Liberal, absolutismo y finalmente guerracivilismo. Excesiva intensidad.
JOSÉ ANTONIO PARRA TOMÁS
José Antonio Parra en Asociación la Tortuga de El Charco.
2/2/202510 min read
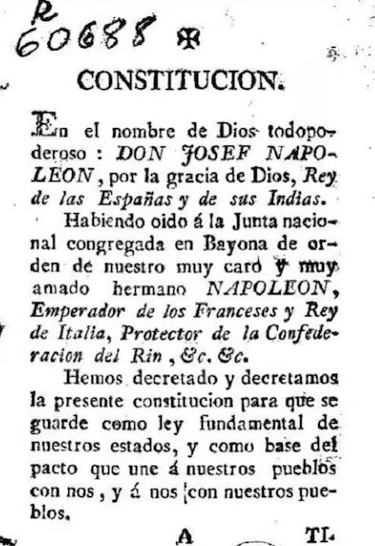
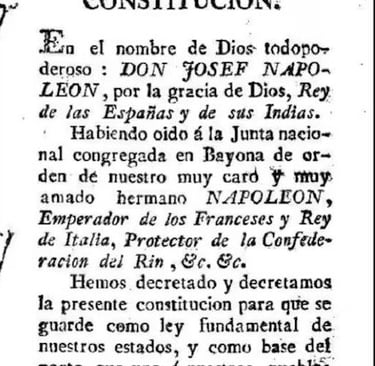
El 21 de octubre de 1805 la armada británica, dirigida por el vicealmirante Nelson, derrotaba cerca del cabo Trafalgar a la flota combinada hispano-francesa, comandada por el almirante francés Villeneuve. A fines de 1807, el ejército francés penetraba en España con la excusa de ocupar Portugal, en cuyos puertos se prestaba ayuda a los barcos ingleses.
A finales de abril de 1808, Napoleón convocó en Bayona (sur de Francia) a la familia real española, que acudió rápida y sumisamente. Cuando las tropas francesas sacaban también del palacio real de Madrid al infante Francisco de Paula para llevarlo a Francia, estalló el motín popular en Madrid. La guerra llamada “de la Independencia” había comenzado.
En Bayona, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando, y éste en Napoleón, que se convertía así en depositario de los derechos al trono de España. Tras esas abdicaciones, conocidas como las “renuncias de Bayona”, Napoleón decidió convocar en esa ciudad a una Junta de notables españoles, con la finalidad de que ratificaran su decisión de elevar al trono de España a su hermano José Bonaparte, al mismo tiempo que dicha Junta participase en la elaboración de un texto constitucional que debía regir España.
El Estatuto de Bayona (o Constitución de Bayona), fue el primer intento de texto constitucional español, aunque no es tal, porque no lo promulgan unas Cortes. El Estatuto fue una Carta Otorgada, a través de la cual Napoleón trató de institucionalizar un régimen autoritario, pero con un reconocimiento básico de libertades. Napoleón, tal vez creyó que las ideas de libertad y de igualdad que preconizaba serían argumentos suficientes para que, lo mismo que ocurriera en Francia, los españoles lo acogieran con agrado y lo apoyaran para acabar con el Antiguo Régimen.
La invasión napoleónica de España y la posterior guerra rompió por completo el programa reconstructivo de la Ilustración. Los combates, las hambres asociadas y los brotes de fiebre amarilla, causaron cientos de miles de muertos, quizá hasta medio millón. La agricultura, la ganadería y las manufacturas quedaron devastadas y la marina casi destruida. España perdíó las condiciones para una revolución industrial y se convirtió en una potencia europea muy secundaria. Además, otros sucesos como la radical división interna del país, iban a dificultar un resurgimiento que otros países sí experimentaron.
Mientras España se desangraba en una terrible guerra que duró 6 años, Fernando VII vivía por cuenta de Napoleón en el castillo francés de Valençay, dedicándose a jugar al billar, a bordar y a enviarle cartas al emperador felicitándole por sus victorias sobre los españoles.
En España había división de opiniones. La mayoría de ilustrados, admiradores de la cultura francesa (los afrancesados), así como los pequeños comerciantes, profesores, periodistas, artesanos y los pocos obreros de las escasas industrias urbanas, aceptaron a José I, el hermano de Napoleón, pues aparte de ser mucho más presentable que los Borbones, les pareció que la nueva dinastía francesa encarnaba el espíritu liberal y progresista de la Revolución francesa, y la regeneración que España estaba necesitando.
Sin embargo, la mayor parte de la nobleza, las clases sociales más altas y pudientes y la Iglesia, comprendieron enseguida que un prolongado dominio francés acarrearía ilustración, modernización del país, revisión de los viejos esquemas y el final del Antiguo Régimen, y eso amenazaba sus privilegios de siempre y su indiscutido papel de dirigir a la sociedad.
La Iglesia tenía los mejores medios: más de veinte mil púlpitos en toda España, desde los cuales hablar a la gente en contra de los franceses, de los invasores. Y se aplicó a ello con tesón y entrega. El pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto, temperamental e impulsivo, y que necesita poco para soliviantarse, se tiró a la calle contra los gabachos.
La actuación de los franceses durante la guerra hizo un daño incalculable al patrimonio artístico e histórico español, destrozando monumentos, archivos, bibliotecas y obras artísticas, profanando tumbas (la del Cid, la del Gran Capitán, Carlos I…), además de saquear y robar todo lo que encontraron de valor: pinturas, esculturas, joyas, etc. Asimismo, dada la procedencia revolucionaria de muchos de los soldados y de sus jefes y oficiales, y conociendo ellos la actitud de la Iglesia española, atacaron desde el primer momento a la religión, golpearon o fusilaron a clérigos y sacerdotes, quemaron iglesias y profanaron imágenes, todo lo cual arruinó la simpatía que habría podido despertar José I con medidas más razonables.
En distintas regiones se organizaron juntas de resistencia. Se cosechó un triunfo inicial en Bailén, y tuvo que venir a España el mismo Napoleón. A partir de entonces, el ejército español solo cosechó derrotas (Rioseco, Tudela (1808), Ocaña (1809) y Castalla (1812)). Era insuficiente para enfrentarse a las aguerridas y veteranas tropas napoleónicas que habían vencido ya a casi todos los ejércitos europeos.
Entonces se recurrió a la vieja táctica de las guerrillas: hostigamiento, asaltos, emboscadas, etc. Pero lo que verdaderamente salvó a España fue la invasión francesa de Rusia, adonde Napoleón se llevó a la élite de su ejército; y sobre todo el “general invierno ruso” que aniquiló al mayor ejército francés, más de medio millón de hombres, que se dice pronto.
Inglaterra, enemiga acérrima de Napoleón, ayudó a España enviando a la península y desembarcando en Portugal, un cuerpo de ejército al mando de Arthur Wellesley, más conocido, a partir de 1814, por su título de duque de Wellington, general prudente, muy preocupado de la logística, que tenía mala opinión de los españoles, por su insuficiente disciplina y jefes descuidados.
Los ingleses resultaron unos aliados bastante dudosos de los españoles, ya que deliberadamente aplicaron la política de “tierra quemada”, arrasando todo por donde pasaban y destruyendo principalmente las manufacturas que pudieran hacer competencia a las inglesas, y, cuando tomaban una ciudad que estaba en poder de los franceses, se portaban más como conquistadores que como aliados libertadores, sometiendo a las ciudades a saqueos salvajes, con abundancia de asesinatos y violaciones entre los civiles. Famosas fueron las tomas de Badajoz (más de dos mil civiles españoles fueron asesinados), Ciudad Rodrigo, Vitoria o San Sebastián, esta última casi destruida por el incendio que provocaron.
De importancia vital para el triunfo de los aliados ingleses, a los que se unieron algunas tropas portuguesas y restos del ejército español, fueron las partidas guerrilleras que se extendieron por toda España. Al movimiento guerrillero se le ha querido quitar importancia, como mero auxiliar no decisivo del ejército regular y de Wellington.
Cierto es que ningún golpe importante realizado por las partidas guerrilleras tuvo carácter decisivo, pero también es cierto que, en gran número desmoralizaron, distrajeron y minaron al ejército francés, que en aquelllos momentos era el mejor ejército del mundo, y en ese sentido sí fueron decisivas. Espoz y Mina, el Empecinado, el Cura Merino, Julián Sánchez “El Charro” y muchos más, dañaron seriamente a los franceses y les impidieron controlar grandes extensiones de territorio.
La lucha fue muy dura y feroz por los dos lados, y cuando los franceses hablaban de l´enfer d´Espagne (el infierno de España), se referían a las guerrillas, no a las tropas inglesas o españolas. Provocaron, y eso sí fue importante, que más de dos tercios del ejército napoleónico tuviera que dedicarse a proteger las comunicaciones, mermando mucho su capacidad operativa. Eso es prueba de la eficacia guerrillera, y que sin ella es muy fácil pensar que los franceses hubieran dado buena cuenta del mermado ejército español y del angloportugués.
Encontrándose sin reyes, España intentó trazar su propio destino. En Cádiz se reunió un Parlamento de emergencia, las Cortes, y redactó la Constitución de 1812 (“la Pepa”, por ser aprobada el día de san José), inspirada en algunas ideas liberales y progresistas. Ésta decía que la nación española no era patrimonio de ninguna familia; la soberanía residía en la Nación y que había que proteger las libertades y derechos de sus individuos; limitaba los poderes del rey, y recortaba los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Esto supuso que, cuando se expulsó a los franceses y regresó Fernando VII, la reacción antiliberal fuera terrible.
Fernando VII, el Deseado (el rey más nefasto de la historia de España), que al finalizar la guerra regresó a España en olor de multitudes, agasajos, fiestas, etc., con el apoyo de nobles y diputados absolutistas, se limpió el trasero con la Constitución de 1812, y persiguió a muerte a los liberales. Los afrancesados y liberales tuvieron que poner tierra por medio, unos a Francia (Goya, Meléndez Valdés, Fernández de Moratín) y otros a Inglaterra, formando el primer exilio de la historia contemporánea de España.
Fernando VII, gobernó con despotismo, con el apoyo de las clases privilegiadas, que le aplaudieron cuando restauró la Inquisición y los señoríos, cerró universidades y acabó con la prensa libre.
La situación en España no andaba nada bien. La guerra había dejado las arcas vacías, y el oro y la plata que venían de América, disminuyeron brutalmente. Así que los gobiernos lo tenían difícil y la inestabilidad hizo desfilar a treinta ministros distintos en los primeros seis años de reinado. Además, la impotencia y la incapacidad abundaban en la camarilla que rodeaba a Fernando VII, que se dedicaba a ir de juerga con sus amiguetes. El crédito del absolutismo se fue agotando y el rey no ayudaba mucho a gobernar, ya que alentaba conspiraciones y destituía a ministros sin motivos aparentes.
Los liberales mientras tanto, como no tenían posibilidades de llegar al poder por vías legales, se dedicaron a montar pronunciamientos para intentar tomar el poder por la fuerza. Ninguno lo consiguió. En septiembre de 1814 dio el pistoletazo de salida el pronunciamiento de Espoz y Mina, que fracasó y tuvo que huir a Francia. Le siguió el de Porlier en 1815. En 1817, un general fue ejecutado por una insurrección fallida en Valencia. Otra cosa no, pero insistentes eran los liberales. Y quién la sigue la consigue.
Mientras, las colonias españolas en América, que habían disfrutado de un poco de libertad durante la guerra contra los franceses, y alentadas por Inglaterra, decidieron que ya eran mayorcitas para gobernarse solas. Además, animadas con el ejemplo de su próspera vecina del norte, los Estados Unidos, estallaron en movimientos independentistas. Simón Bolívar, en el norte, y José de San Martín, en el sur, derrotaron a las guarniciones españolas.
Fernando VII intentó enviar un ejército para reconquistar las colonias americanas perdidas, pero la tropa que tenía que embarcar, se sublevó el 1 de enero de 1820, en el pueblo sevillano de Cabezas de San Juan, al mando del Teniente Coronel Riego, en un golpe de Estado o pronunciamiento de signo liberal, que sí triunfó y restituyó la Constitución de 1812.
Fernando VII, viéndose perdido, tuvo que tragar los principios liberales y juró la Constitución de 1812, que él había abolido unos años antes, pronunciando cínicamente la famosa frase: “Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional”. Cualquier cosa antes de perder el trono, aunque la procesión iba por dentro.
El pronunciamiento de 1820 se instaló en el poder sin violencia y amnistiando con buena fe a los absolutistas rendidos. Ahora sí, se empezaron a llevar a la práctica las medidas de la Constitución de Cádiz: desamortización eclesiástica, disolución de ciertas órdenes religiosas, abolición de la Inquisición, libertad de prensa… Todo eran rosas, derechos y un futuro dorado. Pero pronto se demostró que los liberales, aparte de no tener experiencia de mando, no contaban con los apoyos suficientes para desactivar el sistema absolutista.
Por un lado, tenían que lidiar con las clases privilegiadas, que enseguida comenzaron a hacer la vida imposible al gobierno liberal, además de financiar a partidas de guerrilleros absolutistas. Por otro lado, los mismos liberales estaban divididos en distintas tendencias (una más moderada y otra más radical), que se entorpecían mutuamente. Todo esto dio espacio para que, además, el rey llevase a cabo una política obstruccionista contra la acción del gobierno.
Así es que este segundo intento de liberalizar España, fracasó también. Apenas duró tres años (trienio liberal). Fernando VII no se limitó solo a agitar el avispero, sino que, en secreto, pidió a la Santa Alianza (una internacional europea reaccionaria) que tomase cartas en el asunto. El Trienio Liberal tenía los días contados.
La Santa Alianza fue un pacto diplomático, por iniciativa del zar Alejandro I de Rusia, entre Austria, Rusia y Prusia, firmado el 26 de septiembre de 1815 en París (Francia), tras la batalla de Waterloo. Su objetivo era contener el liberalismo y el secularismo que se había implantado en Europa, fruto de la Revolución francesa. En el pacto, se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender la legitimidad monárquica y los principios del absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario.
La Santa Alianza, que ya había colocado de nuevo en el trono de Francia a los Borbones, envió un ejército francés, los “Cien mil hijos de San Luis”, para restaurar el absolutismo en España.
De nuevo, tropas francesas cruzaron los Pirineos e invadieron España con total tranquilidad. Pero, como esta vez sí les convenía a la nobleza, a los grandes propietarios y a la Iglesia, se guardaron mucho ahora de soliviantar al pueblo en contra de los franceses invasores. Éstos repusieron a Fernando VII que siguió gobernando como un sátrapa, y los liberales de nuevo tuvieron que poner “pies en polvorosa” y exiliarse, esta vez a Inglaterra porque la Francia borbónica se había vuelto peligrosa. Fernando VII y los reaccionarios se habían salido con la suya. El general Riego fue detenido, condenado, arrastrado en un serón por las calles de Madrid hasta el patíbulo, ahorcado y después decapitado. Era el 7 de noviembre de 1823.
Comenzaba el drama del siglo XIX español. La anterior oposición pacífica de ilustrados y tradicionalistas se transformó en antagonismo sangriento entre liberales y absolutistas. De haber sido uno de los países internamente más pacíficos durante tres siglos, España se transformó en el de las guerras civiles y pronunciamientos. Su evolución posterior se pareció al castigo de Sísifo, con repetidos avances insuficientes y vueltas atrás que, desde entonces, han caracterizado la vida y la política española hasta hoy.
José Antonio Parra Tomás
CULTURA
GastronOMÍA
© 2024. All rights reserved.
Creemos de verdad que la gastronomía forma parte de nuestra cultura, y que bien desarrollada también la conforma y nos hace sentir parte de una determinada cultura, en nuestro caso, la mediterránea.
Colaboramos, creamos y apoyamos actividades relacionadas con la cultura. Actividades que sirvan para mejorar la formación y el entretenimiento de nuestros asociados y seguidores. Se trata de contribuir al divertimento en los ratos libres disponibles de la mano de actividades que nos enriquezcan como personas.
contacto
